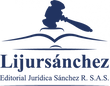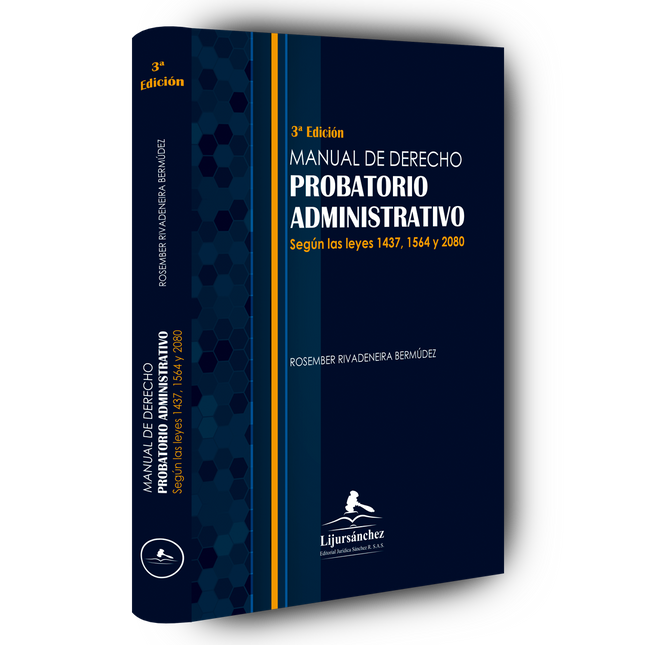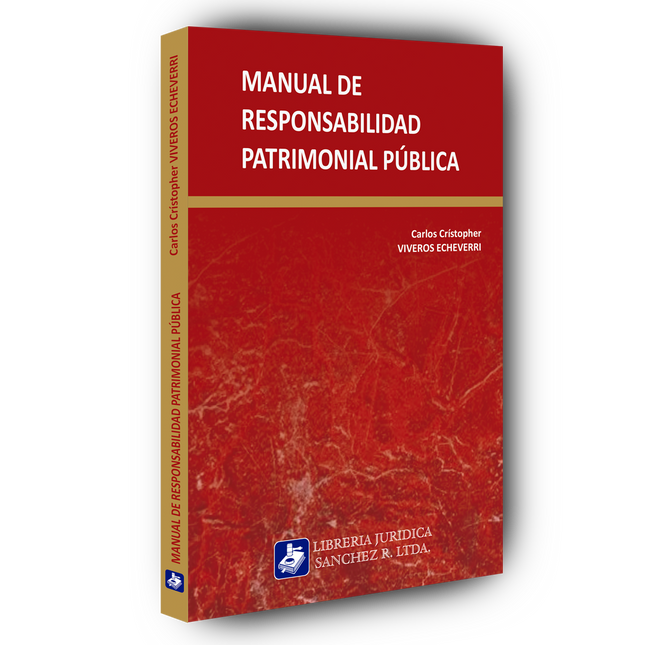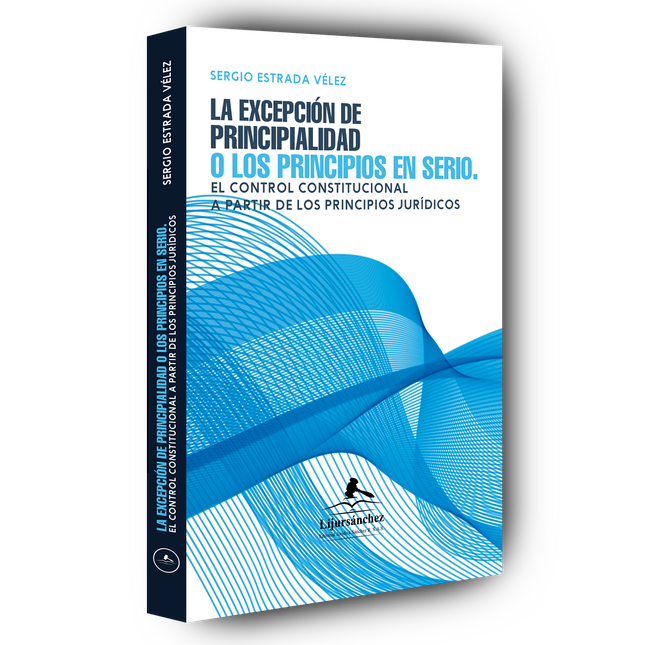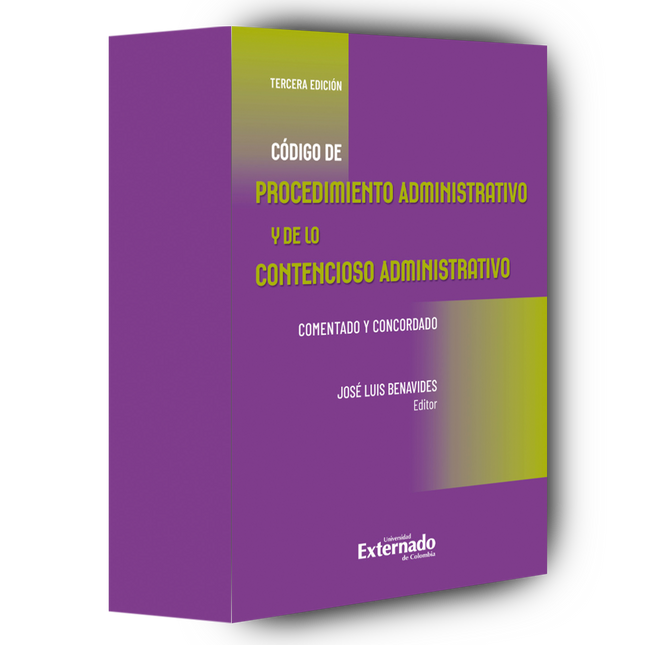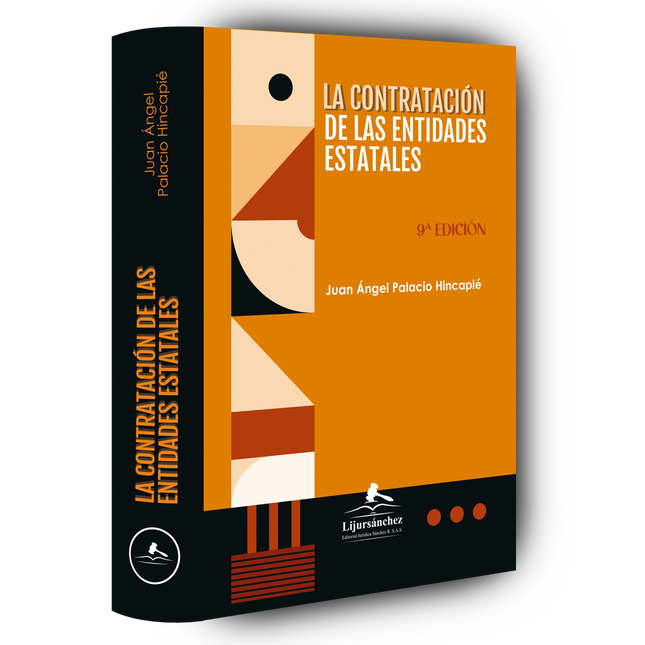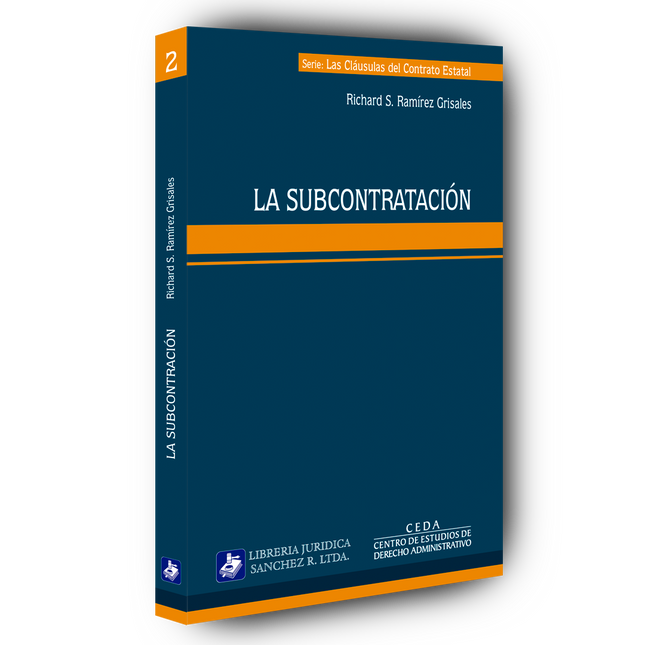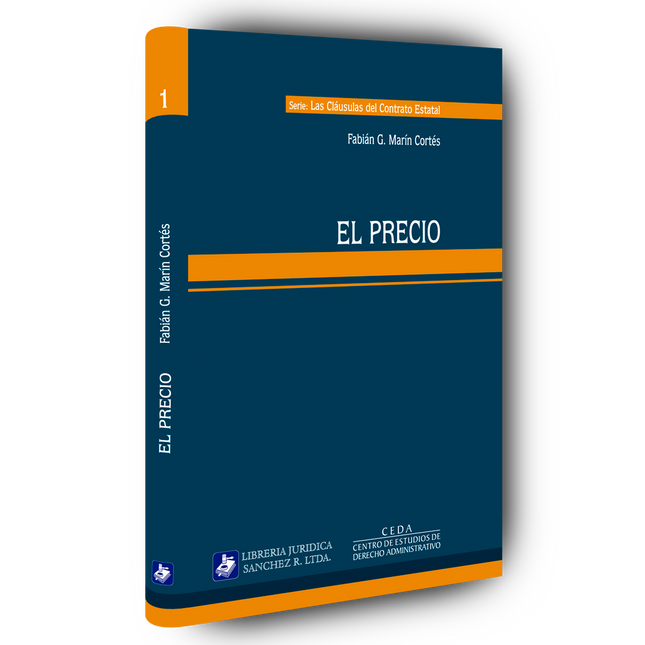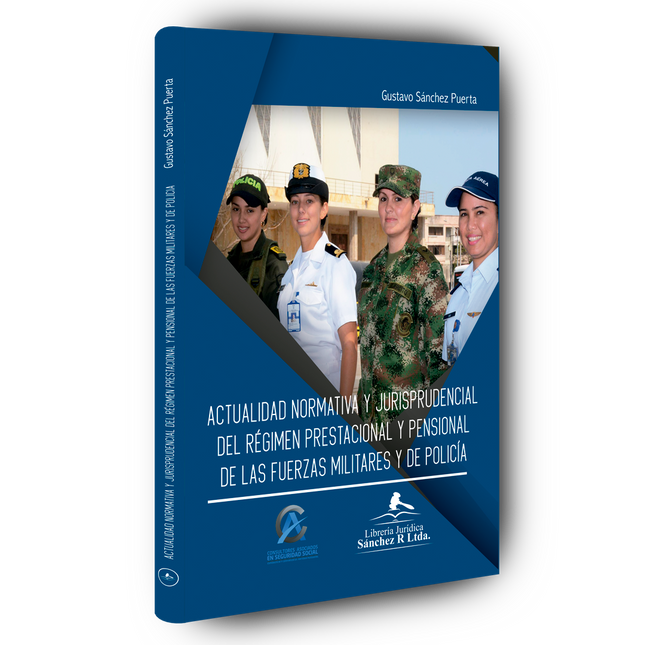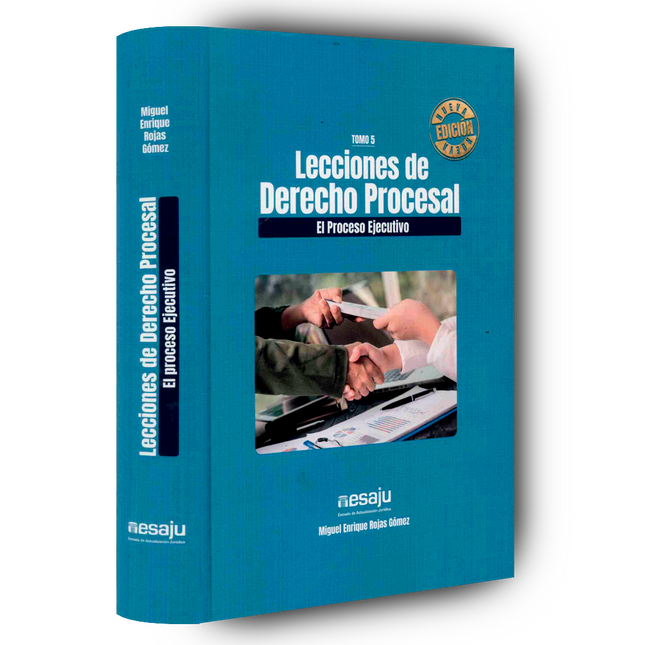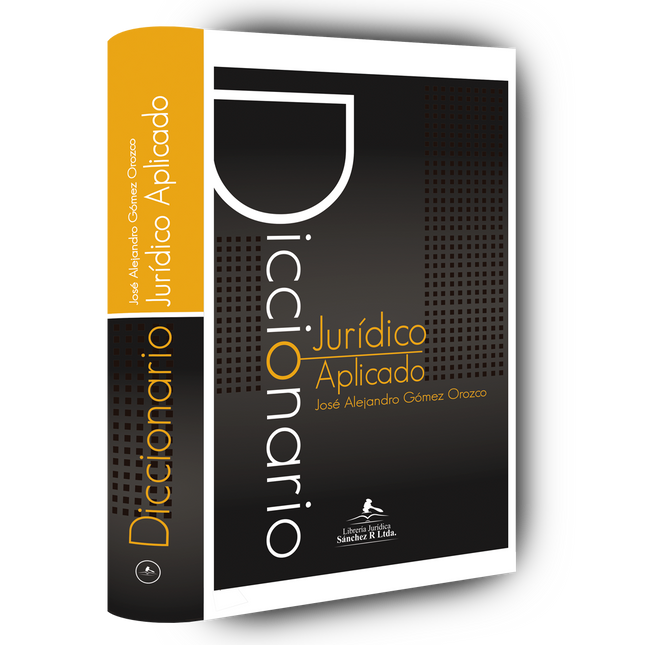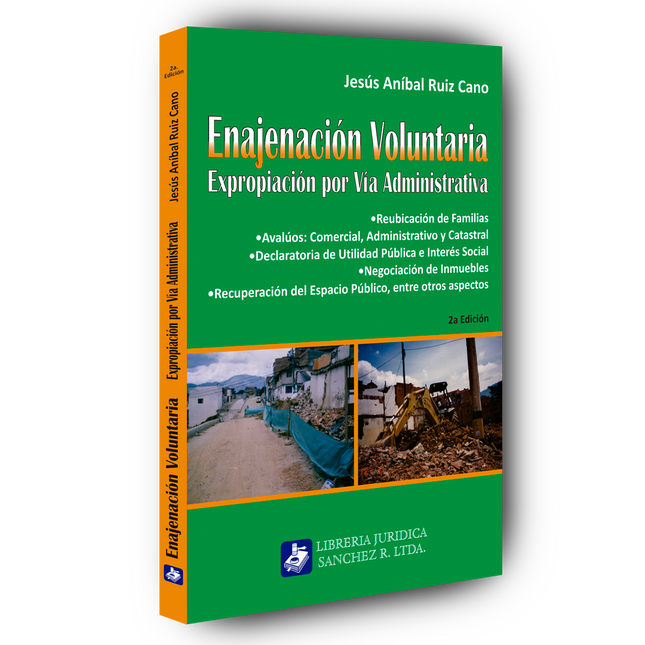Administrativo
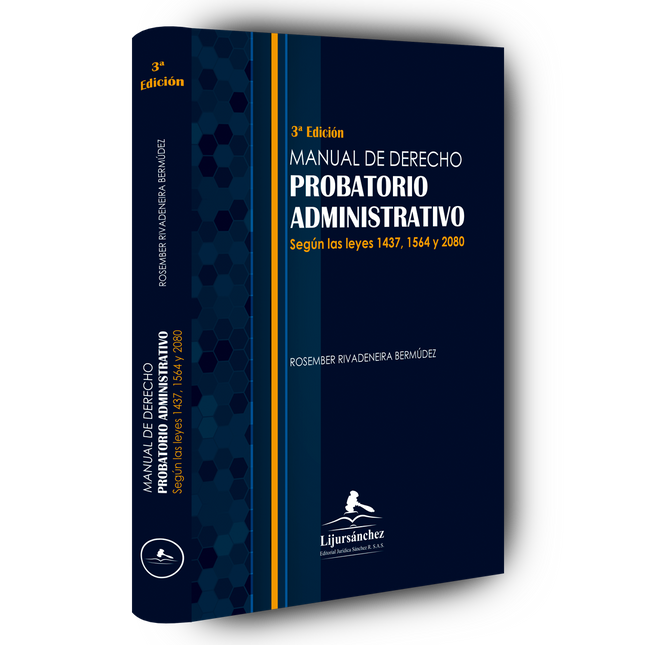
Manual de derecho probatorio administrativo. según las leyes 1437, 1564 y 2080
Cuando emprendemos el camino de la reclamación judicial, generalmente concentramos nuestras energías en elaborar una excelente demanda o escrito de excepciones. Y tradicionalmente calificamos como tal, al documento que está redactado en términos decorosos, fabulosos, esplendorosos. Escritos con los cuales encarnamos la vida de quienes en su tiempo fueron aclamados como los poetas del derecho. Y en ese romanticismo olvidamos un tema trascendental como lo es el probatorio. Olvidamos el material que traslada a nuestras aseveraciones, afirmaciones o negaciones, del mundo de las especulaciones al de la realidad procesal. La prueba es el detonante que alerta al juez para que aparte su vista del paisaje novelesco y se enfrente a la cruda realidad. Esto es lo que se pretende con la obra que usted sostiene en sus manos.
$207.000

Serie: Las cláusulas del contrato estatal. La Cesión
La Cesión es una institución que facilita el tráfico de universalidades juridicas y no meramente de créditos, obligaciones o derechos particulares, al posibilitar la transferencia unitaria o parcial del contrato estatal, como negocio generador de riqueza. Esta función economica de la institución, a diferencia de lo que ocurre con la contratción estatal especiales condicionamientos, destinados a garantizar la protección del interés general. De esta particular cláusula-institución-contrato se ocupa la presente obra, que tiene por objeto su estudio integral.
$50.000
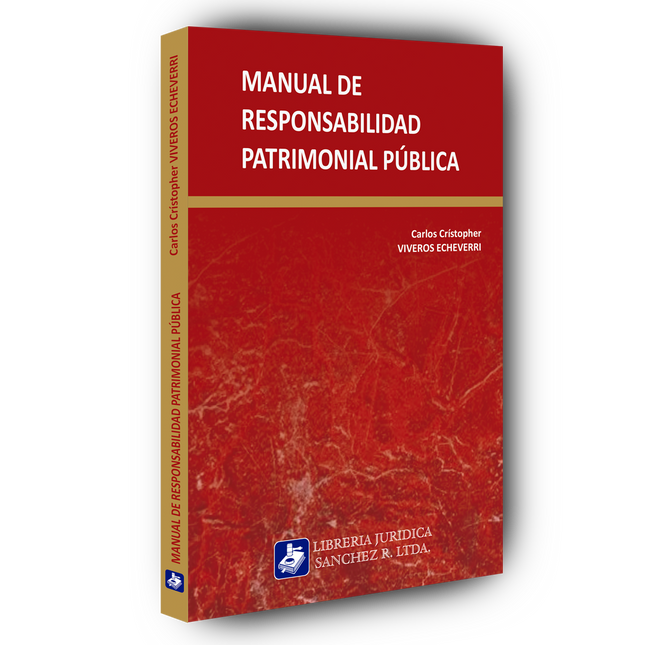
Manual de responsabilidad patrimonial pública
La presente obra recorre los caminos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado vista desde la óptica de la Jurisprudencia del Consejo de Estado. El estudio de la responsabilidad en general, del daño antijurídico, de los diferentes títulos contractuales y extracontractuales de imputación, y de la expropiación administrativa, son los ejes principales en torno a los cuales gira la obligación de las entidades públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, y que han merecido un análisis profundo y consiente del autor, en aras de entregar a la comunidad académica una visión clara, precisa y concreta, de la Responsabilidad Económica Estatal.
$46.000
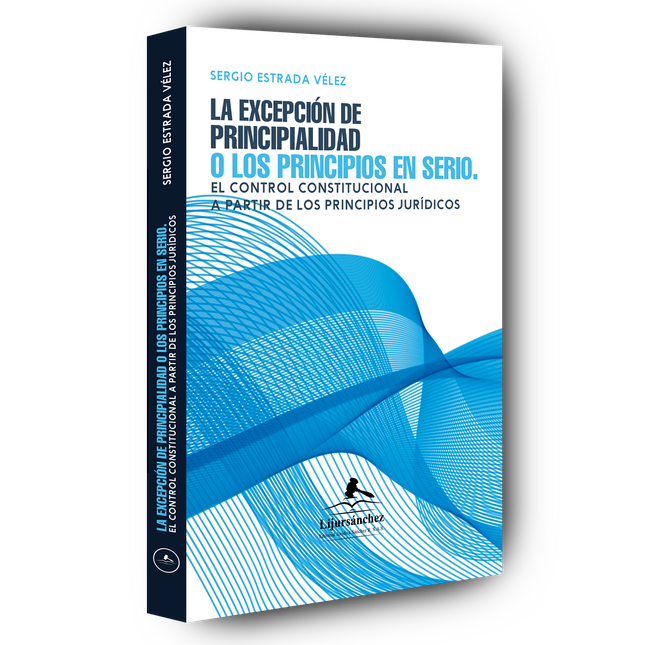
La Excepción de Principialidad o los Principios en Serio
La naturaleza y funciones de los principios jurídicos en el Estado social y constitucional de derecho constituye uno de los temas de mayor importancia para la teoría general del derecho, el derecho constitucional y el derecho procesal. En esta oportunidad, el autor demuestra de manera original y desde una perspectiva sociojurídica, que toda idea de principios jurídicos debe corresponder a las circunstancias de cada contexto, al deseo de cada sociedad por alcanzar la justicia material y a su interés por limitar el ejercicio del poder. Con una metodología práctica, pero sin rehuir a las reflexiones más profundas en relación a los principios jurídicos, el autor indica que son mucho más que criterios auxiliares de la actividad judicial. En el Estado social y constitucional, son normas pertenecientes al ordenamiento jurídico que condicionan la validez de las restantes normas, concretan el contenido de los valores y limitan el ejercicio del poder, cumpliendo una importante función jurídica, axiológica y política, respectivamente. La Excepción de Principialidad, novedosa propuesta de control constitucional que ya es aplicada por funcionarios jurisdiccionales y administrativos, responde a dos crisis: la del razonamiento jurídico liberal con el ingreso del Estado social y constitucional y la de la administración de justicia. Ambas truncaron el cumplimiento de la función principal del constitucionalismo: la limitación del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. Es una herramienta teórica y práctica fundamental para todo jurista que confía en la posibilidad de fusionar la justicia material con una idea de derecho entendido como principal instrumento para la transformación social.
$145.000
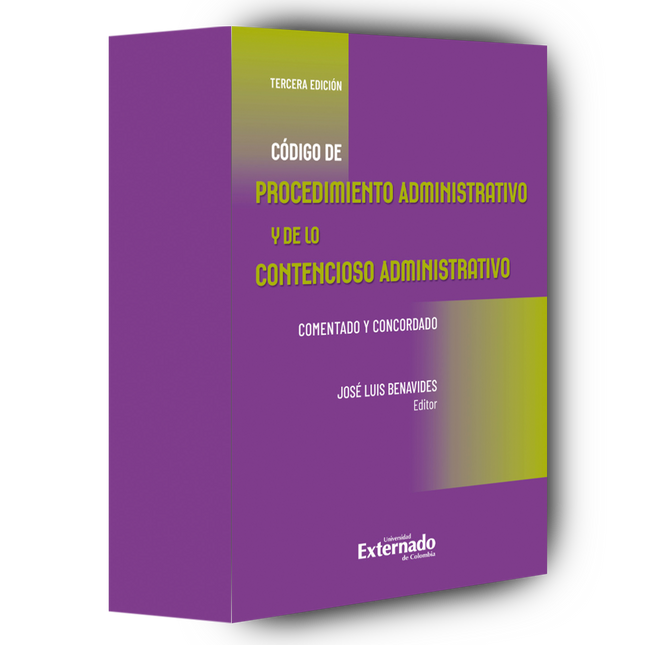
Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo comentado
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación del Legislador por modernizar la gestión publica conforme a los parámetros de la Constitución de 1991 y a las tendencias contemporáneas del derecho administrativo. La constitucionalización y convencionalización de esta rama del derecho, el fortalecimiento de los derechos de los administrados, la redefinición de las competencias jurisdiccionales y de los medios de control, así como el reforzamiento de las medidas cautelares y la incorporación de avances tecnológicos en la gestión y en la jurisdicción, constituyen sus pilares fundamentales. Los treinta y nueve docentes investigadores que participan en la obra con sus comentarios exponen el alcance y la caracterización de cada uno de los artículos del Código con un enfoque doctrinal que integra la valoración de las importantes reformas legislativas introducidas y la nutrida jurisprudencia constitucional y administrativa. En esta edición, el lector encontrará enriquecidos los comentarios gracias a los enlaces informáticos a la jurisprudencia y doctrina citadas, en la versión digital, contenida también en la extensa base documental de más de 600 referencias, accesible mediante código OR de la versión impresa.
$172.000
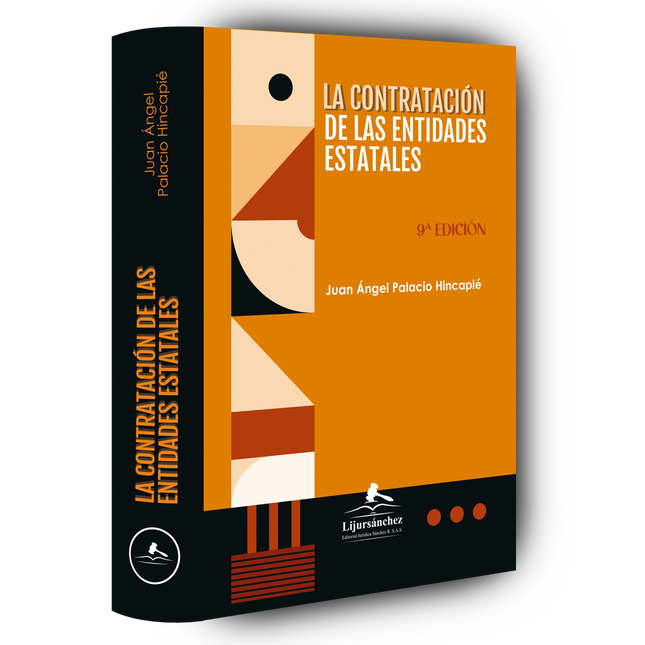
La contratación de las entidades estatales
Esta nueva edición sobre la contratación estatal incorpora las reformas normativas promulgadas desde 2020, las cuales han transformado de manera significativa el régimen aplicable a las entidades públicas. Con un enfoque en la transparencia, la inclusión y la eficiencia, las recientes disposiciones han abierto el acceso a nuevos actores económicos, especialmente a emprendedores, Mipymes y sectores históricamente marginados. Aquí aparece la capacidad para contratar con la regulación que da cabida a comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales, mujeres, personas en situación de pobreza y desplazamiento, así como a convenios solidarios. Se incluye el estudio de normas como la Ley 2069 de 2020, el Decreto Reglamentario 1860 de 2021, la Ley 2160 de 2021, la Ley 2195 de 2022 y la Ley 2294 de 2023, reuniendo en esta obra los aspectos más relevantes de la nueva contratación. El texto ofrece especial atención a la ampliación de la capacidad para contratar, integrando a comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales, mujeres, personas en condición de pobreza o desplazamiento forzado, y a las Mipymes, así como a convenios solidarios. Esta edición se constituye en una herramienta de consulta fundamental para estudiantes, académicos, abogados, servidores públicos y profesionales interesados en comprender la evolución y el alcance actual del régimen de contratación de las entidades estatales.
$350.000
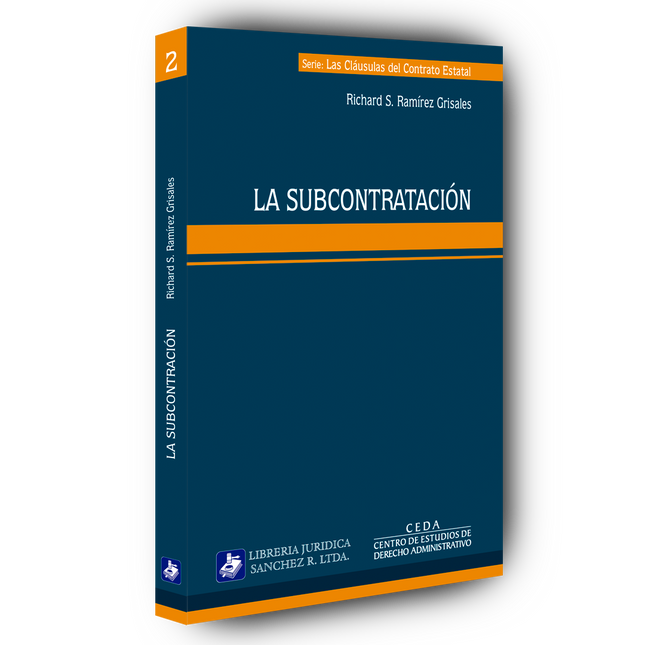
Serie: Las cláusulas del contrato estatal. La subcontratación
«La importancia de la subcontratación para la contratación estatal no solo deriva de su valor jurídico como figura contractual, sino también desu relevancia como fenómeno económico, de allí el interés por su estudio integral en los contratos estatales. La subcontratación al ser uno de los medios más dinamizadores de una economía de mercado, y la contratación estatal uno de sus principales impulsores1, requiere una cuidadosa regulación en los pliegos de condiciones o contratos estatales, de tal forma que permita articular en un esquema contractual un fenómeno económico en constante desarrollo y conciliar los intereses legítimos por el reparto de los beneficios que implica, entre el contratista, el Estado y los subcontratistas. La subcontratación es más que una simple condición contractual; supone el reconocimiento y la pretensión moderadoras de un fenómeno económico y organizativo, complejo y cambiante, como es la externalización de servicios o la descentralización productiva, materia, en principio, ajena al derecho pero sujeta a su regulación en los contratos estatales.
$50.000
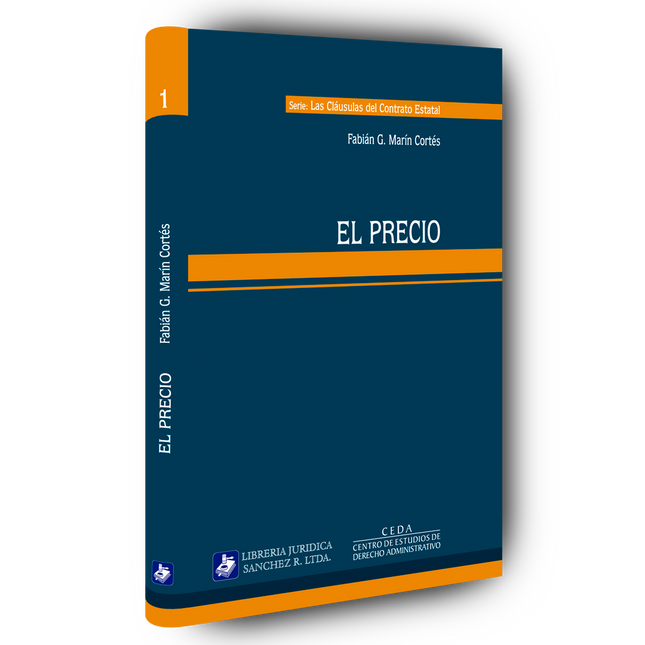
Serie: Las cláusulas del contrato estatal. El precio
«Este libro inaugura la Serie denominada Las cláusulas del contrato estatal, que asumió el Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA– como un aporte a la doctrina contractual, huérfana de análisis especializados de la materia. el autor se propone estimular el interés en su lectura, tanto de abogados como de profesionales de otras disciplinas — Ingeniería, y demás áreas técnicas, financieros y administradores— por que todos son responsables de los contratos estatales, tanto en la fase de preparación como de la ejecución y liquidación»
$60.000
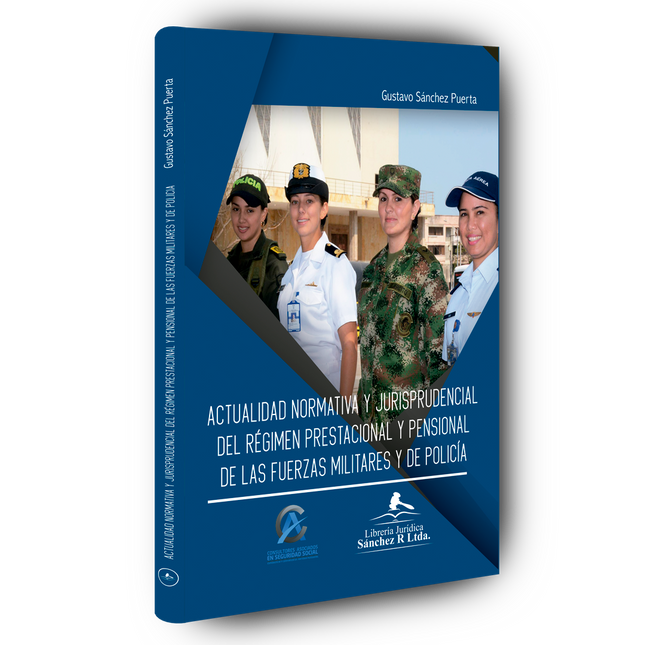
Actualidad normativa y jurisprudencial del régimen prestacional y pensional de las fuerzas militares y de policía
Reliquidación IPC •Partidas computables •Subsidio familiar •Indemnizaciones •Pensión de sobreviviente por muerte en actos del servicio o combate •Pensión de invalidez con 50% •Nivel Ejecutivo de la PONAL •Decreto 754 del 30/04/2019 Al encontrarse el Sector Defensa exceptuado de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral, creado a través de la Ley 100 de 1993, se debe realizar por parte de los lectores, un análisis sistemático y detenido del mismo, toda vez que el legislador busco conceder prerrogativas especiales al personal adscrito a dicho dicho sector, en aras de incentivar y promocionar el Servicio al País. […].
$120.750 $48.000
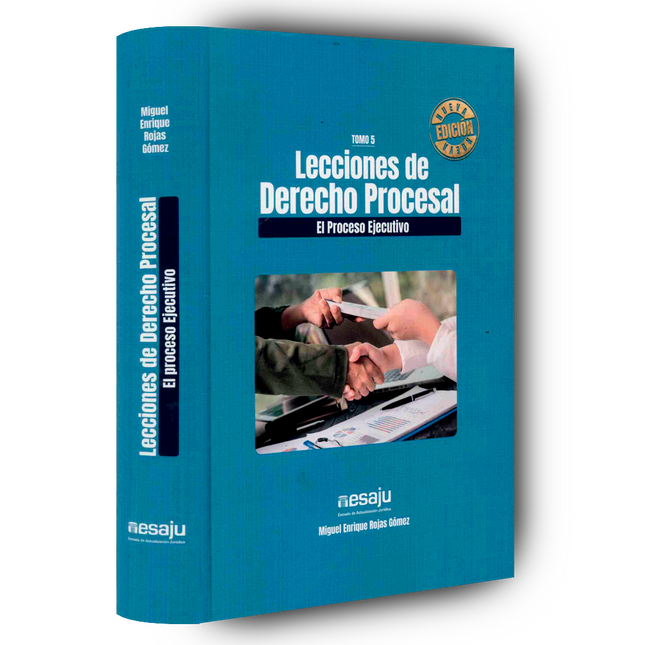
Lecciones de derecho procesal el proceso ejecutivo
El objetivo de estas lecciones consiste en examinar las múltiples hipótesis que suelen presentarse en cada etapa del proceso ejecutivo, estudiar los problemas jurídicos que surgen y proponer la solución más apropiada de cara al régimen normativo contemporáneo. Para alcanzarlo se emplea la casuística que ofrece la experiencia forense, y se echa mano de la ley, de los principios generales del derecho procesal, de la doctrina constitucional y de los criterios aplicados en la jurisprudencia de las cortes colombianas. El autor es especialista en derecho procesal civil y doctor en derecho. Su tesis doctoral sobre la “eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal en las universidades bogotanas Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, de los Andes, del Rosario, Libre y Santo Tomás. Participó en la redacción de las leyes 794 de 2003, 1098 de 2006, 1194 de 2008, 1395 de 2010 y1564 de 2012 (Código General del Proceso). Aparte de la tesis doctoral, ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destaca el Código General del Proceso comentado (2023).
$210.000
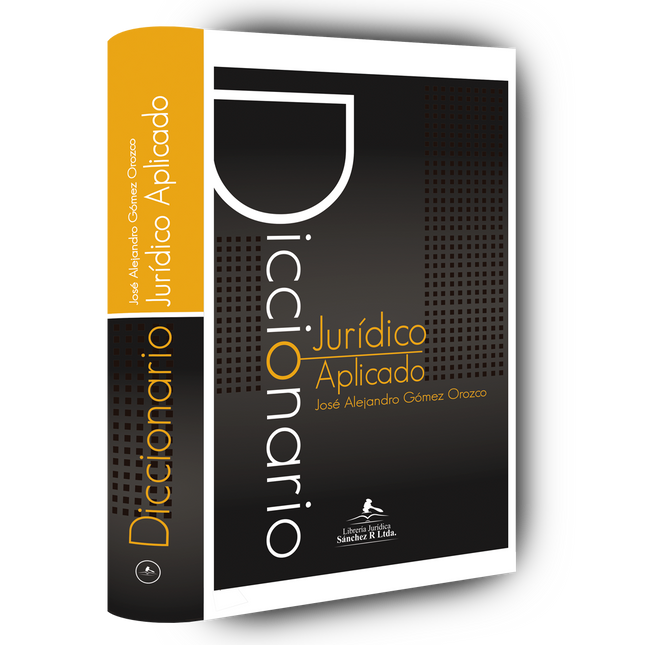
Diccionario jurídico aplicado
Diccionario
$138.000
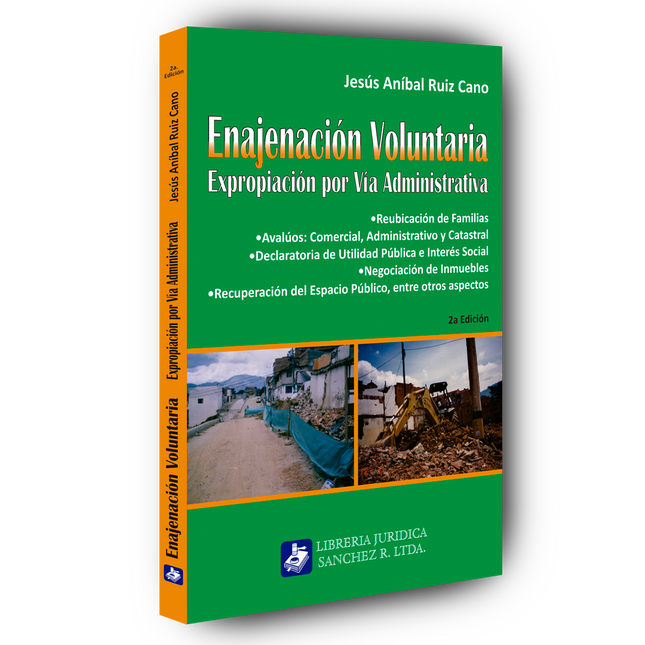
Enajenación voluntaria. Expropiación por vía administrativa
«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.
$72.000